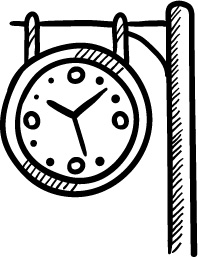 Se sentó a esperar en el banco de siempre. Allí, junto al andén. Aquél mismo andén que la vio suspirar, ilusionarse, reír con ganas, llorar con desazón, furiosa, perdida, triste, bella y hasta ausente. Sí, a veces no iba; pero en casi treinta años alcanzaban los dedos de la mano para contar las veces que no esperó a Ricardo a su regreso del trabajo.
Se sentó a esperar en el banco de siempre. Allí, junto al andén. Aquél mismo andén que la vio suspirar, ilusionarse, reír con ganas, llorar con desazón, furiosa, perdida, triste, bella y hasta ausente. Sí, a veces no iba; pero en casi treinta años alcanzaban los dedos de la mano para contar las veces que no esperó a Ricardo a su regreso del trabajo.
Primero lo hizo sola, con juventud y desparpajo exultantes. Se peinaba durante horas, cepillando esa larga cabellera morena que acariciaba la cintura, para después salir y caminar directo hacia la estación. Era una rutina que, con el tiempo, aprendió a condimentar para quitarle monotonía. Cuando Ricardo descendía del tren, ahí estaba ella, parada, esperando con una sonrisa y los millones de preguntas, pareceres y sentires clásicos de la corta edad.
Los trenes iban y venían cargados de emociones, de relatos, de años. Pero lejos de menguar con el correr de los días, la pasión parecía alimentarse con el carbón de las tolvas que acompañaban a los vagones de pasajeros. Así el casamiento plagado de emociones y festejos fue apenas una prueba más de aquél amor que crecía con fuerza primaveral ininterrumpidamente y sin importar la temporada.
La llegada del pequeño Hugo, el primogénito que sería sucedido por Alberto, Elena, Susana y Tomasito, fue apenas una consecuencia lógica en aquellos tiempos de felicidad absoluta. Uno a uno, los niños se fueron sumando a la espera en el andén y a la postal diaria de aquel paraje inhóspito que sólo el tren sacaba del letargo absoluto. Cada parto significó una ausencia sucedida de dicha y regocijo. Y cada tarde, sin importar el clima ni el estado de ánimo, una alabanza a la familia.
Se sentó a esperar en el banco de siempre. Allí, junto al andén. Aquél mismo que vio partir a sus cinco hijos que hoy no son más que un llamado telefónico o una visita esporádica. Se sentó allí, en el mismo banco de siempre, aunque el tren hace años que no llega al pueblo. Y aunque Ricardo sea tan sólo el recuerdo de una vida hermosa.
